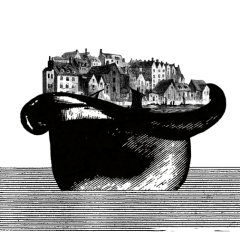A Paolo Sorrentino le da igual el cine. O, de forma más precisa, le da igual todo aquello que tenga que ver con el cine como medio. Para Paolo Sorrentino el mensaje es el mensaje. Sorrentino desprecia todo lo que le hiciere perder agarre (y todo el mundo sabe el inmenso trabajo artesanal que es necesario para hacer desaparecer el medio).
Intentamos juzgar La gran belleza según los parámetros bajo los que juzgamos las demás películas y comprobamos que no sirven (a Sorrentino no le importa ni una cosa ni la otra). Si fuera cine, quizá no fuera cine del bueno.
La gran belleza no es Fellini. No es Roma, ni siquiera es la nostalgia. Es si acaso un atisbo de lucidez, una película a la que no le importa ser a veces vulgar, a veces barroca, a veces autoparódica, porque el cine a esta película le importa tanto como a su director.
La gran belleza no es pedante, porque la verdad (la belleza) no se interpreta. Esta película se ve, y después uno debería callar. A la belleza (a la verdad) no le hacen falta códigos.
Para esa belleza no existe el tiempo, no existe la edad y no existe el placer. Esa belleza está, reside, permanece. Esa belleza es algo muy pequeñito, casi inexitente. Es un matiz, una brisa, un retazo inasible.
Un amigo decía que todos los años deberían dar el Oscar a la mejor película (todavía el Oscar significaba algo) a Ciudadano Kane. La película que uno quiere ver después de La gran belleza es La gran belleza.
Nada cambia y solo un puñado de cosas importa.