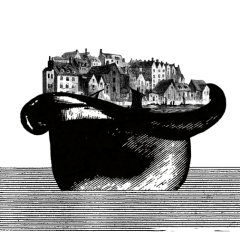Cuando evitamos a nuestro, pongamos, hijo adolescente una bronca merecida, ¿a quién le estamos haciendo un favor sino a nosotros mismos?
Dice Gregorio Luri que la sobreprotección es una forma de maltrato.
Es difícil explicar esto en una sociedad en la que colorear emoticonos se considera «educar en emociones», pero en el proceso de educar a un adolescente hay inevitablemente fricciones; o bien hay fricciones o un adolescente maleducado. Cuando niños somos bastante tiranos porque desconocemos la empatía. Crear situaciones incómodas (los enfados aducativos deberían ser siempre fingidos, es decir, buscar un refuerzo negativo y no reflejar ira real) es una poderosa herramienta en la durísima labor de educar a nuestro dragón.
Entonces llega el momento en que o bien por cansancio o bien por una idea de las relaciones humanas (casi) tan pueril como Yolanda Díaz decidimos que la tropelía que acaba de llevar a cabo nuestro adolescente, es decir, nuestro adulto en prácticas, va a ser pasada por alto para evitar el conflicto.
¿A quién demonios creemos estar beneficiando? A cambio de mantener la apacibilidad de la tarde y evitar bajar puntos en el inestable ranking de afectos de la criatura, fomentamos que cuando tenga 25 años sea un imbécil irreversible.
¿Existe una muestra mayor de egoísmo que esa? Este contraste es terriblemente claro cuando los padres educan cada uno por su cuenta: cuando uno de ellos pone las miras en el adulto por venir y el otro en caer bien a su cachorro. Para más inri, aquel de los progenitores (lo que la progresía llamaría «progenitor A») que cambia el futuro adulto mentalmente sano por la tarde tranquila se convierte en eso que da tanto alipori como el padre-colega, mientras el otro sacrifica su ratio de molonidad a cambio de erradicar la estupidez de la mente de su hijo.
Entonces, quien por defecto blandea en la maravillosa y agotadora tarea de convertir a un adulto potencial en un adulto con raíces nutricias y ramas proclives a la colaboración y el amor es no solo un pésimo padre o profesor o educador eventual (recuerden que en África dicen que hace falta toda una aldea para educar a un niño), sino un egoísta que se oculta en una falsa magnanimidad y que en realidad se pone por delante a sí mismo antes que la felicidad futura de su hijo y de quienes le rodearán.
Esta misma blandura farisaica es la que asoma a modo de sonrisa de hiena por las comisuras de los políticos grimosos que bailan en las tarimas de los mítines y prometen que todo va a ir bien sin ni siquiera esforzarnos ni esforzarse. Esos que proclaman que el esfuerzo es un valor antiguo (o lo que es mucho peor, tradicional) y que si nos volvemos tan ceporros e insustanciales como ellos todo irá bien porque la vida es una taza de Mr. Wonderful.