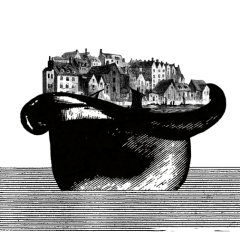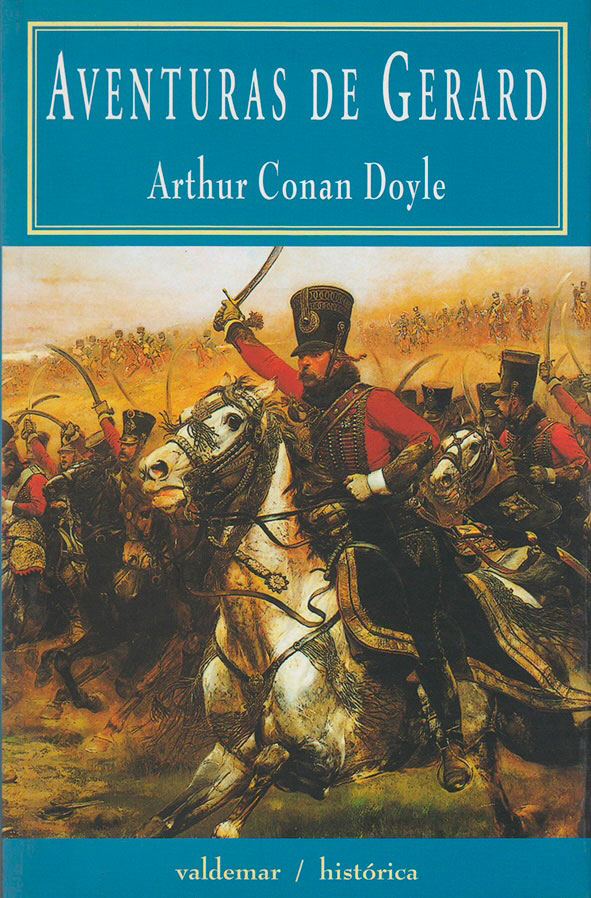La tentación está ahí, acechando en cada recodo.
Ferlosio le contaba a Dragó que su padre (el de Ferlosio) le alertaba contra las bellas páginas. La literatura española está llena de bellas páginas, de páginas que huelen a pasillo de editorial.
Durante épocas especialmente ominosas solo se han publicado bellas páginas. La literatura española se situó durante décadas en algún lugar entre la bella página y el hallazgo escatológico. Esa permanente búsqueda de la metáfora que lo legitime a uno como autor. El epíteto, el giro, la sinestesia.
Esa pulsión barroquizante parece relacionada con la falta de imaginación; quizá la falta de margen en lo que se cuenta hace a nuestra literatura gravitar sobre el cómo se cuenta.
Que la literatura española tiene lagunas en los géneros y los siglos es de lo poco que pone de acuerdo a filólogos, críticos y escritores. Durante el XVIII y parte del XIX no aparece una novela que echarnos a la boca. Ni una novela notable, insisto, en 150 años.
Pero la característica más sobresaliente de la literatura española moderna (si es que existiera la literatura española moderna más acá del Quijote) sería la mencionada falta de imaginación. Falta de imaginación no es solo ausencia de fantasía, que también, sino la preeminencia de un realismo carpetovetónico, pegado a tierra, como de casa de la cultura.
Esa falta de imaginación no molesta a Menéndez Pidal, que la llama «sobriedad» o «sencillez». Lo relaciona por una preocupación por los problemas comunes, o habla de un «arte de mayorías». Puede ser, pero nada de eso es incompatible con el aburrimiento. Karl Vossler la vinvula a la religiosidad en una primera época y al cientificismo ya en el siglo XIX. Al ser alemán es posible que sobreestime el cientificismo español del XIX. Américo Castro, por su parte, habla de «la naturalidad del milagro».
Sea como fuere, la literatura española termina por centrarse en la faca, el páramo y la era, el luto perpetuo, la hija convertida en hermana para que el pueblo no se entere.
Más que en la doble explicación de Vossler conviene pensar lo impensable: los problemas de tener un dios tutelar de la literatura, la novela de todas las novelas, tan sola allí arriba que, cuando en 1972 Torrente Ballester publicó La saga/fuga de J. B., José Saramago anunció que por fin, 350 años después, había aparecido el alumno aventajado de don Miguel. Puede que don Gonzalo fuera ese escritor, pero La saga no es esa novela.
Creemos con Wilde que la obra de arte refleja al espectador: aquí, que hasta en la lectura de una novela encontramos motivos para el maniqueísmo, vimos en el Quijote la defenestración definitiva de la imaginativa, lírica, fructífera y legendaria novela de caballerías. Esa lectura unívoca, corta de miras y, por radical, poco literaria, condujo a una literatura con anteojeras: cerrado el camino de la imaginación quedaba el camino del prosaísmo y de propina, como esa visión no podía plasmarse mejor que Cervantes, simplemente dejamos de escribir novela durante siglo y medio.
Solo España puede leer un personaje tan redondo como Alonso Quijano, un idealista que se enamora de la literatura hasta perder el juicio (o fingirlo) y dar la vida por esa quimera, solo España, decimos, puede leer un personaje así y adoptar inmediatamente y para los siglos la visión del rústico sin imaginación que lo acompaña. Si aquí podemos ver la cara de España, en Sancho podemos leerla.
En Alemania, por ejemplo, tras leer Las amarguras del joven Werther, de Goethe, la juventud germana tuvo la decencia y el buen gusto de suicidarse en masa.