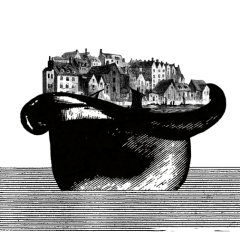La literatura es una religión con un solo sacramento: la lectura.
El oficiante es el lector, no el escritor. Queda a su discreción decidir qué está leyendo y hasta qué punto; exprimir o dejar pasar esa taza de té. Convertir un ligero tentempié en una comida copiosa o viceversa. Son los recuerdos del lector los que se ponen en juego, es su capacidad y su voluntad. Por eso comenzar a leer es no dejar de leer nunca; todos los placeres van perdiendo su encanto (excepto fumar, dice Wilde), pero leer mejora con la reiteración; el lector leído es capaz de ver matices de belleza donde otros ven una preposición.
El lector es incontrovertiblemente libre, pues la nuestra es una religión sin dogmas de fe ni santos patrones. Solo interesa lo que ocurre durante la liturgia de la lectura, que es un rito con solo dos reglas ―alguien escribió, alguien lee― y un gran misterio. Ese espacio del milagro es nuestro sanctasanctórum.
Durante el pesadísimo siglo XX (ustedes son muy jóvenes, pero a final de siglo incluso trataron de dar por muerta a la novela) sesudísimos académicos materialistas, ¿críticos sin el talento suficiente para escribir literatura? deciden resignificar ciertos géneros y ciertos autores. Ignoran que la resignificación se da efectivamente con cada lectura y/o quieren imponer su propia interpretación. Como son sesudísimos académicos no solo le dicen al lector «tienes que entender esto», sino que le dicen previamente al escritor «quisiste decir esto». Así intentaron matar la narración, pero ignoraban que lo orgánico siempre triunfa y que hay más narrativa en un chisme de escalera que en toda la literatura umbilical del XX. El escritor umbilical del XX es cómplice del académico materialista: mirad cómo construyo un relato de lo que soy y, relatando, soy. Escribo para crearme a mí mismo.
La crítica, la exégesis, la teoría estética, los clubes de lectura y las revistas literarias son divertidísimas, pero son al misterio literario lo que el labrado del capitel de la columna de la iglesia a la transubstanciación; un agradable apéndice.
Participar del milagro de la lectura no autoriza al lector a llevarse a casa al escritor: es una libertad en dos sentidos. Yo puedo decidir qué es para mí esta historia, pero después de leer el libro vuelvo a dejarlo en el estante. El siguiente lector (que puedo ser yo mismo) es mayorcito para llevar a cabo nuevas elecciones. Así, puedo denostar al Flaubert de Madame Bovary y adorar al de Bouvard y Pécuchet. Y en una segunda vuelta puedo aducir lo contrario o, como diría Sabina, lo vicevérsico.
Como el lector en parte se lee a sí mismo, leer literatura mediocre es todavía leer. Como el jugador al que le gusta jugar al póquer y perder:
―A mí me gusta leer libros malos.
―¿Y los buenos?
―Eso ya debe de ser el no va más.
P. S.: Que lo paraliterario es divertido lo ejemplifican los prólogos de Rafael Sánchez Ferlosio. En el de Pinocho, de Collodi, el autor de Alfanhuí comienza atizando a Dostoievsky a cuento de las novelas de redención y ensalzando a Joseph Conrad, para terminar dicendo que la obra de Collodi es peor todavía que la de Fiódor y algo menos mala que la de Manrique, que también recibe: «el autor de Pinocho ha tenido un fracaso casi tan sonado como el de Jorge Manrique con sus famosas Coplas». Después pasa a cuestionar la propia existencia de la literatura infantil. En un prólogo, insisto, a Collodi. Ferlosio era un valiente, como no puede ser menos un señor que en El Jarama y en el lapso de seis palabras escribe «follaje multiverde» y «ultrametálicos destellos», No se preocupen, porque a El Jarama la llamaría con los años «antigualla». Ferlosio era insobornable.
P. P. S.: Disculpen, pero es que con el escritor romano nunca se acaba. Resulta que también prologó a Manrique (para que luego digan que los editores no arriesgan): «Estas coplas son, en conjunto, un gran fracaso `[…]; de ellas las hay malas, las hay mediocres, las hay mejores y las hay detestables».