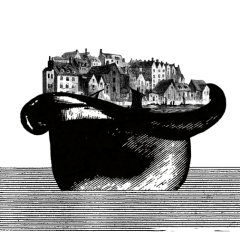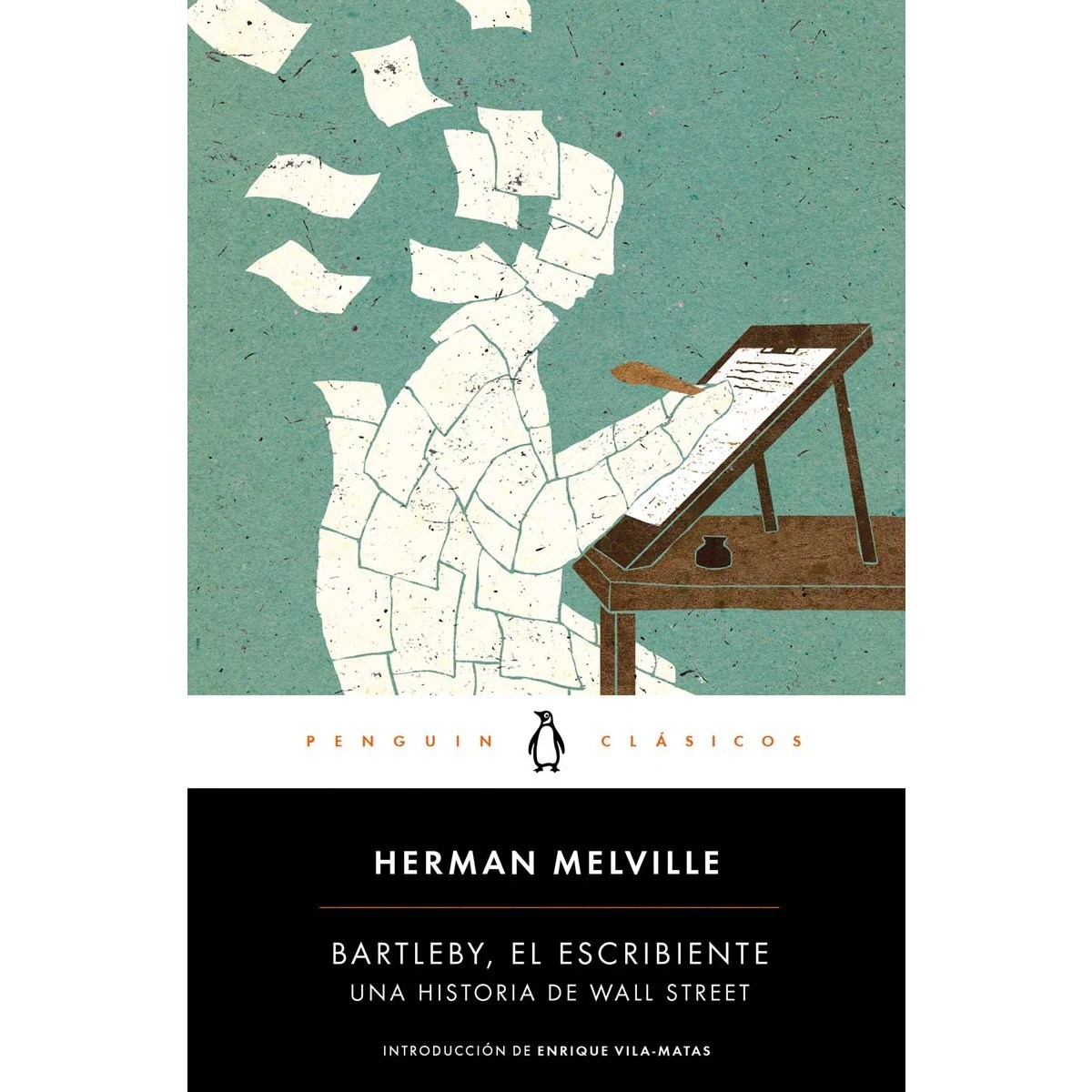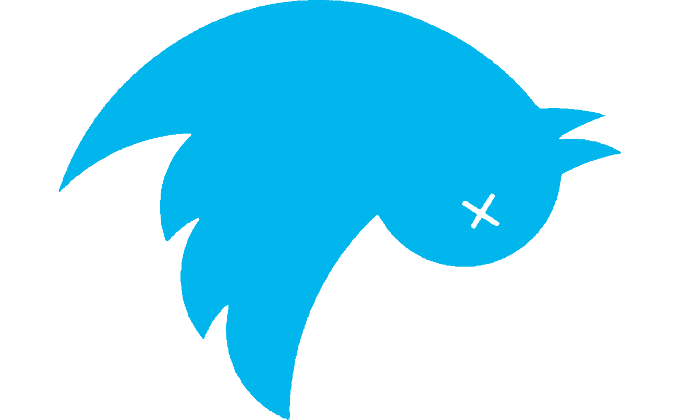Vaya por delante que la capacidad de las redes neuronales para realizar tareas repetitivas, picar datos de manera salvaje o detectar patrones es, como cualquier avance tecnológico, una herramienta bienvenida que, entre otras cosas, ayuda a salvar vidas. Es muy fácil querer seguir viviendo en la Edad Media hasta que a uno le sale un bultito. Pero de lo que se habla aquí es de la generación artificial de textos.
A veces lo que define al genio es ver antes que nadie: explicar problemas que aún no se han producido.
En Bartleby, el escribiente (1853), Herman Melville apenas crea algo más que un oficinista que, antes las peticiones de sus superiores contesta invariable y lacónicamente «Preferiría no hacerlo». Suficiente para que el relato sea magistral.
Ocurre que los algoritmos correlacionales generativos (llamados por la mercadotecnia «inteligencia artificial generativa») aparecen como fantasmagoría alucinante que nos desplaza, es decir, nos dan la posibilidad de delegar, de encargar, de no hacer.
Con mucho, las telecos y las tecnológicas prefieren que dediquemos ese tiempo a mirar nuestras pantallas, es decir, a consumir.
Lo que producimos como individuos originales no solo disminuye en cantidad sino sobre todo en variedad, calidad y empeño. No importa.
Lo que la estrategia mercadotécnica de la IA ignora (finge ignorar) es que siempre tuvimos a nuestro alcance la posibilidad de no hacer: desde fusilar la página de la extinta enciclopedia hasta pedirle a nuestra prima que nos hiciera el trabajo. Pagar por un proyecto fin de carrera. Contratar a un sicario, llegado el caso.
Pero la diferencia fundamental entre esa acción delegada, esa inacción, y la que nos proponen Nvidia, OpenAI o Microsoft es que las anteriores opciones estaban mal vistas, mientras que delegar en la IA se considera sofisticado.
Seamos claros: comparadas con la originalidad exigible a un buen texto humano, es decir, a un buen texto, las parrafadas generadas por los algoritmos correlacionales son, en el mejor de los casos, la media aritmética de lo publicado al efecto en Internet. La definición exacta de mediocridad. La regurgitación verbal de retales electrónicos. Algo que no solo se ha escrito antes, sino que ocupa posiciones neutras, grises, inanes. Matizadas, por si fuera poco, por un postprocesado que tiene dos misiones igualmente perniciosas: dorarnos la píldora («¡Claro, tírese por el balcón, qué gran idea! ¿Necesita más ayuda con este asunto?») y eliminar toda noción políticamente incorrecta, es decir, toda idea.
Ya hay más texto en Internet generado por la IA (ovillos inextricables de redundancia, mediocridad y tautología) que por seres humanos. La red es un inventario de textos basados en textos basados en textos basados en.
Si no voy a decir o escribir algo que nunca se haya dicho o escrito, sería buena idea considerar el silencio. El camino contrario conduce, paradójicamente, a un mundo donde solo exista el silencio.