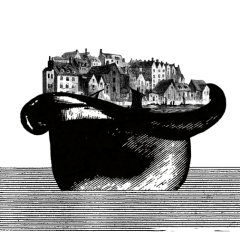En un taller de contenido cultural que se desarrolla en una universidad española porque sus alumnos lo han pedido, un taller que por cierto no les reporta ningún crédito porque así lo han decidido ellos mismos (sí, han leído bien todo lo anterior) se habló esta semana de la sutileza a cuenta de una película que es pura sutileza: El caso Winslow (1999).
La sutileza como herramienta narrativa tiene por una parte la capacidad de multiplicar el impacto de lo que comunica a través de un mecanismo muy sencillo: al ser el espectador quien descubre lo contado, le concede mucha más credibilidad y lo comprende más profundamente. Pero, además, la sutileza tiene el encantador efecto de hacer que el espectador se sienta más listo, lo que siempre es de agradecer.
Si nadie ha visto El caso Winslow, no ocurre lo mismo con Indiana Jones y la última cruzada (1989), la mejor película de Spielberg con permiso de El imperio del sol (1987).
Vayamos ―por una vez― a la playa: acosados por un piloto alemán, el doctor Henry Jones logra derribar el Pilatus P-2 de aquel con la única ayuda de un paraguas, tras lo que, utilizando el propio paraguas como parasol se pasea delante de su hijo con la siguiente línea: «De pronto recordé lo que dijo Carlomagno: Que mis ejércitos sean las rocas y los árboles y los pájaros del cielo».
Y entonces viene la mirada de Junior, que sigue a su padre mientras se aleja con la mezcla de misantropía y Asperger que exhibe (el padre, me refiero) durante toda la película.
Es posible que para comprender esa mirada sea necesario tener un genio por padre. Esa mirada y toda la relación entre ambos. Porque sí, Indiana Jones y la última cruzada no es solo la película de aventuras definitiva: es un tratado sobre la relación paternofilial. Solo que los sesudos críticos finiseculares no se molestan en considerar cierto cine porque se les caería el monóculo.
¿Qué hay, al fin, en esa mirada? Hay que precisar que para cuando el doctor Henry Jones desenfunda el paraguas y lo utiliza para espantar a las gaviotas se han quedado sin recursos y hasta sin balas, y que su hijo lo mira mientras blande el artilugio no ya como si se hubiera vuelto loco, sino como si no supiera qué hace en ese rodaje o en ese universo: es la viva imagen de un desconcierto cósmico.
Entonces, cuando su padre pasa ante él como si nada después de haber derribado un monoplano cacareando como una gallina, se queda viéndole alejarse como sin comprender, pero luego comprendiendo y dándose cuenta de que su padre, el ratón de biblioteca que no valora sus hazañas legendarias y que viste de tweed y gorro de pescar, es intrínsecamente superior a él en todos los sentidos, y que ante un talento de tales características solo cabe rendirse y reorganizar todo lo que uno sabe de la vida. Entonces asoma en la boca y los ojos de Harrison Ford una chispa de profundo orgullo.
Pero la escena ni siquiera se queda ahí, porque los significados de lo contado se ramifican dentro y fuera de la obra de arte: ocurre para nosotros que el hombre anonadado que ve alejarse a su padre no solo es Indiana Jones, sino también―en un caso flagrante de acaparamiento de personajes legendarios― Han Solo y Rick Deckard. Con ese currículo uno debería mirar por encima del hombro a quien se le ponga por delante. O casi. Porque resulta que quien se aleja es el Robin Hood de Robin y Marian, Guillermo de Baskerville, Ricardo Corazón de León y Jim Malone. Dan Dravot. El maldito James Bond, por todos los Cielos.
He ahí lo inefable del momento, la intersección de lenguajes y hechos, el nudo gordiano emocional. Cada hijo, como Indiana, debería degustar con delectación de sumiller el momento en que se da cuenta de que, en contra de lo que quizá ha pensado durante décadas, su padre es en realidad viril como 007, imponente como un caballero medieval, legendario como un sargento de Kipling.
P. S.: Esta entrada está dedicada a mi padre y a Tomás Cremades, a quienes imagino coincidiendo por azar en el patio de Maristas de Fuencarral.