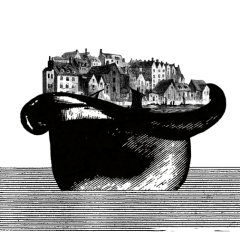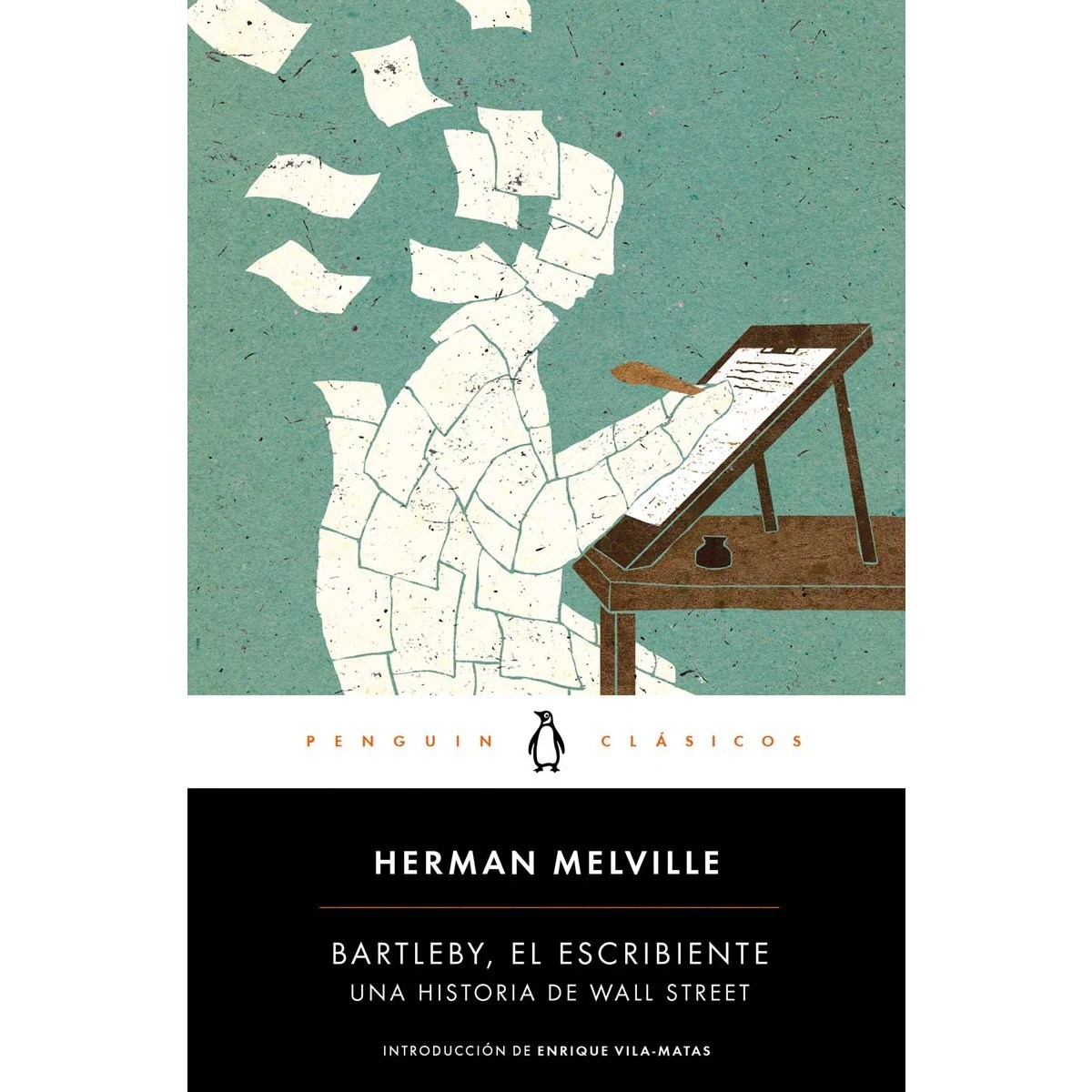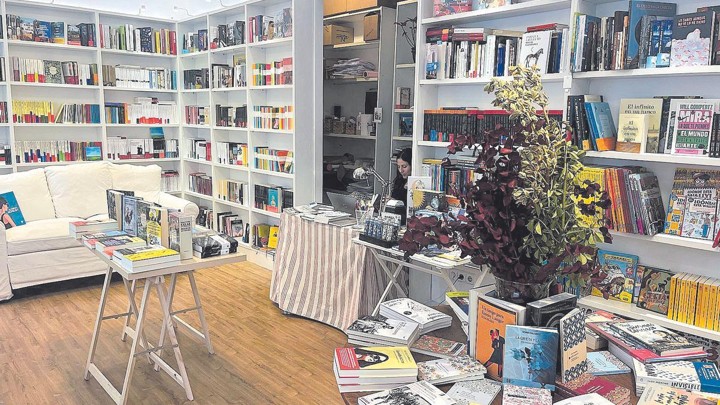Tanto El maravilloso mundo de los hermanos Grimm (Henry Levin y George Pal, 1962) como La historia interminable (Michael Ende, 1979) nos dejan claro que aquello de lo que no se habla acaba por desaparecer. Por eso hay que tener cuidado con el tiempo que dedicamos al enemigo (el teléfono móvil, la Liga de Fútbol Profesional, los políticos) porque los hacemos perdurar.
Es mejor hablar, por ejemplo, de esas películas perfectas que hacían con insolente frecuencia directores ya extintos como Alfred Hitchcock o Billy Wilder. Dos cosas tienen en común las de hoy: están basadas en obras de teatro y cuentan con la imperturbable presencia de John Williams (el actor, no el compositor, aunque ojo porque a finales de la década de los 50 este último ya había publicado cuatro álbumes).
Al lío:
Crimen perfecto (Alfred Hitchcock, 1954)
Aunque sus notas en webs especializadas digan lo contrario, siempre me dio la impresión de que Crimen perfecto ocupaba una especie de segunda fila reputacional dentro de las películas de Hitchcock, por detrás de Vértigo (1958) o Psicosis (1960). Orson Welles, por su parte, desprecia todo su cine en color con argumentos técnicos/visuales, como si el cine fuese una mera cuestión de encuadre.
Las películas que vierten a la pantalla una obra teatral podrían ser un género en sí mismas, uno que tiene en común una peculiar atmósfera de diorama, de lugar ameno o laboratorio. De condiciones controladas. Nos ha brindado, en todo caso, productos tan notables como El caso Winslow (1999), Pigmalión (1938) y My Fair Lady (1964), La soga (1948) o las dos que nos ocupan, además de la mención de honor para Rosencrantz y Guildenstern han muerto (1990) y Los odiosos ocho (2015), que no es adaptación teatral pero como si lo seriese. La propia Casablanca (1942) es una obra adaptada, en realidad, pero Casablanca no aguanta mucho tiempo dentro de ningún cajón.
Esa adscripción teatral es relevante en Crimen perfecto, porque su precisión de relojero ―y no solo en lo referente a la trama policial― parece exigir condiciones controladas, instrumental de cirujano. Es curioso, porque también le pasa a El caso Winslow: son películas a las que no se puede mover una coma. Esa pulcritud visual, por cierto, más Londres y el tenista en horas bajas la acercan a Match Point (2005), probablemente la mejor película de Woody Allen. Son obras construidas con piezas de lego, como si en lugar de storyboard se hubiera utilizado una casa de muñecas.
Está en Crimen perfecto eso tan hitchcockiano de plantear crímenes abominables envueltos en un tafetán de lo más agradable. Casi apetece que lo asesinen a uno. Ocurre como con el humor, que aparece en situaciones angustiosas y las transforma en gozosas. Es un caso extremo de elegancia intelectual y tiene mucho que ver (concedámosles esto) con el carácter inglés. Hitchcock, a pesar de lo que diga Orson Welles o el lugar de rodaje de sus películas, solo tiene período inglés.
Hitchcock es, en un sentido bastante sutil, el alumno más aventajado de Oscar Wilde. Pone el arte por encima de todo.
El cine comparte con la literatura, entre otras cosas, la construcción de atmósfera, de lugar, a veces de refugio. El domicilio de los Wendice comparte con el 221b de Baker Street la condición de lugar maravilloso donde estar, de consuelo inmenso, de remanso. Ese coquetísimo apartamento es como las casas de las buenas historias de fantasmas: solo un loco elegiría no internarse en ellas.
Testigo de cargo (Billy Wilder, 1957)
Si con Crimen perfecto puede haber debate, con Testigo de cargo entramos directamente en la categoría de obra maestra. No se puede ser más mordaz, atractivo, ingenioso y testarudo que Charles Laughton durante los primeros 20 minutos. No se pueden situar las piezas sobre el tablero con más limpieza que Wilder. No se puede articular el doble registro entre el corto plazo (la anécdota) y el largo plazo (la trama) que solo el cine permite con la maestría con la que lo hace Wilder. A no ser, naturalmente, que uno se apellide Hitchcock.
Pero el mayor tesoro de esta película está al final del final, así que apréstense a que se la destripe si aún no la han visto.
Preocupada por la salud de Sir Wilfrid, el abogado encarnado por Laughton (se acaba de reponer de un ataque cuando empieza la película y a simple vista es bastante candidato a sufrir otro), la enfermera interpretada por Elsa Lanchester, Miss Plimsoll, lo sigue como perro de presa para impedir que se fume un puro o se atice un cognac del que lleva escondido en el termo del cacao. Pues bien; en la escena final, tras uno de los giros mejor construidos de la historia del cine y después de que alguien mate a alguien, Miss Plimsoll le pide al mayordomo que anule el viaje salutífero que Sir Wilfrid iba a emprender tras el juicio que da forma a la película.
Ese momento es precioso: tras llevar toda la película ejerciendo de enfermera intervencionista, Miss Plimsoll protagoniza uno de los giros (tanto de carácter como del character) más valiosos de la historia del cine. Sir Wilfred no irá de vacaciones porque tiene que iniciar una nueva defensa. Alguien ha matado a alguien, en efecto, pero no asesinándolo sino ejecutándolo.
Lo que Miss Plimsoll comprende es una enormidad: si Sir Wilfrid ha de arriesgar la vida tratando de hacer del mundo un lugar más justo, sea. Pero no solo por filantropía, que también, sino porque para el abogado es más importante hacer justicia que sobrevivir en las Bermudas. O hacer lo justo, en todo caso, si no se puede hacer justicia. Eso lo entendemos a la vez que Miss Plimsoll, y Laughton la mira entonces con un orgullo que no se puede fingir por muy actorazo que se sea, y que él no necesitaba fingir porque a aquellas alturas Charles Laughton llevaba 28 años casado con Elsa Lanchester.
Emerge entonces la presencia invisible de ambas películas, el testigo silencioso que es a la vez su espíritu, Londres ―Occidente, por metonimia― y recordamos ese despacho del inicio de la película donde los hombres buenos trataban de hacer el bien o al menos, insistimos, lo justo.
Porque lo que se ventilaba entonces en aquellos despachos de abogados, procuradores y jueces era una idea de ciudadanía, de imperio de la ley, de sentido de la justicia y confianza en el sistema. Una suerte de respaldo institucional que con el resto de la sociedad, con aquello que Paloma García Picazo llamaba la idea de Europa, se nos está yendo por el desagüe de las cosas que dejamos desaparecer.
P. S.: Cuando Rusia y la temeridad de Cameron decidieron que el Reino Unido saliera de la Unión Europea no hubo ni una sola manifestación importante en la Europa continental pidiendo a los ingleses que se quedaran. Somos un continente cadáver.