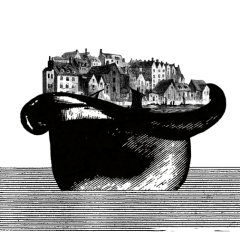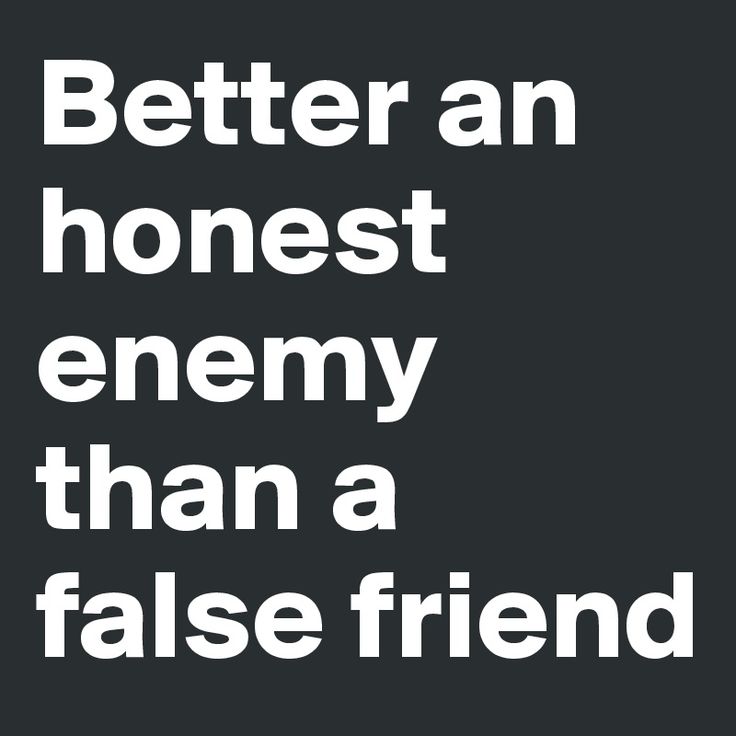Dos cuestiones sobre Tolkien y su circunstancia interesan a esta entrada: la inherente estupidez de los propios conceptos de «intelectualidad» y «alta cultura» y la desnaturalización de la literatura a manos de los géneros literarios.
El hombre que fue a la guerra
Quien ha contemplado el horror escribe sobre hadas. Verán: durante la segunda mitad del siglo XX El Señor de los Anillos (publicada por primera vez en 1954-55) recibió permanentes acusaciones de infantilismo. Es algo paradójico, pues la editorial tuvo dudas precisamente porque la obra tenía un tono más adulto que El Hobbit, publicada originalmente en 1937.
El caso es que Tolkien siempre tuvo enfrente a gran parte de lo que con afán de venganza y algo de choteo podemos llamar crítica seria. La crítica seria, como saben, es aquella que lleva décadas tratando de vaciar las librerías desde un academicismo dictatorial y miope (valga el pleonasmo) que ni la Royal Academy durante el XIX inglés.
La miopía en este caso es doble: en primer lugar, aunque leer El Señor de los Anillos y quedar horrorizado o aburrido, como Borges, es totalmente legítimo ―solo faltaba―, desdeñar sus profundísimas raíces culturales, su parsimoniosa espiritualidad o la construcción épica de un universo prodigioso solo puede obedecer a la tendencia de los de siempre de decirnos a los demás cómo comportarnos, cómo escribir y a quién orientar nuestras plegarias. Eso, decimos, en primer lugar.
Pero en segundo y principal, lo que clama al Cielo es acusar de infantilismo a un escritor que además de un currículo académico brillante en una de las universidades más prestigiosas del mundo y de un conocimiento exhaustivo de las lenguas y literaturas medievales del norte de Europa, además, decimos, y sobre todo, había luchado en la que probablemente fuera la batalla más horrenda que vieron los siglos: la del Somme, donde murieron más de 300 000 seres humanos y que tuvo todos los horrores de la primera guerra industrial: carnicería a gran escala, fosgeno y gas mostaza, trincheras con la higiene de un vertedero medieval y su correspondiente fiebre de las trincheras, que por cierto Tolkien contrajo.
Tenemos entonces un contraste notable. Por una parte hay un hombre que sí había conocido el horror y por tanto escribía sobre la belleza; por otra, seres que desde la comodidad que soldados como Tolkien les habían proporcionado le daban vueltas todo el día a la angustia del alma humana en medio de una tortura vital casi insoportable, lo que viene a explicar nítidamente la proliferación de bodrios durante buena parte del siglo pasado. Te estoy mirando a ti, Kundera.
Ese contraste entre el intensito que aparenta gravedad y tiene que estar siempre de mal humor (ojeen las fotos de los escritores en las solapas de los libros: es esa cara de pensar muy fuerte) y el escritor sabio que había contemplado el horror y que tenía la grandeza de espíritu suficiente para hablar de todo lo bueno, armonioso y bello que tiene la vida no solo queda restañado por el impacto que tienen uno y otros en pleno siglo XXI, sino que encuentra su eco en otras manifestaciones afines. Se me ocurre, por ejemplo, la chapa que les metía muy enfadada aquella niñata insoportable llamaba Greta Thunberg (ahora es una joven insoportable) a los hombres y mujeres que habían descuidado las emisiones de CO2 mientras la libraban a ella y sus padres del nazismo, el comunismo, ciertas enfermedades curables y morir de frío en invierno.
La afirmación de los géneros es la negación de la literatura
No existen los libros de fantasía ni la novela negra. Los libros están bien o mal escritos. Eso es todo. Wilde lo aplicó a la moral, pero tanto da.
Cuando leemos una novela digna de tal nombre y la leemos con un mínimo de literacidad, el mundo se diluye y la única realidad que existe es la nos cuentan, la que nos narran. La realidad contada es la única que existe durante ese lapso de felicidad: la literatura ocurre exclusivamente dentro del libro. Todo lo demás, incluidos los géneros (que existen por comparación entre obras) se queda fuera. Los géneros son ajenos, por tanto, a la literatura.
Afirmar los géneros es negar el ensueño, y sin ensueño no hay literatura. Hay, si acaso, esta cosa metaliteraria con la que nos martirizan los teóricos y los escritores de salón.
No leemos a Tolkien por ser un escritor de fantasía. Primero porque los géneros no existen, pero segundo y de manera más pragmática, porque si existieran o si los aceptáramos simplemente como cierta semejanza temática, leeríamos a Tolkien a pesar de ser un escritor de fantasía.
En primer lugar, porque la cantidad de mamarrachadas que se han escrito desde entonces tratando de sumergirnos en universos similares es notable. En segundo, porque lo menos importante de la obra de Tolkien es que una sola persona fuera capaz de crear toda una mitología, idiomas incluidos, lo que desde luego es en sí mismo un mérito, pero que no convierte a nadie en maestro si faltara lo mollar; la capacidad de escribir sobre el Bien, la Verdad y la Belleza como si no costara, la capacidad de contarnos el susurro del bosque como si acabáramos de despertarnos en la ribera de un arroyo. De elevar la épica a nuevas cotas cuando según todos los indicios la épica había caducado. De recordarnos por qué leemos, de operar el milagro, de grabar para los siglos que se puede y se debe luchar contra el mal.
Así, quien se niegue a leer a Tolkien porque contiene dragones se perderá una obra maestra, pero también se la perderá, y esto es lo sustancial, quien se acerque a Tolkien porque contiene dragones, porque los dragones le impedirán ver, literalmente, el bosque.
Tolkien es un escritor mayúsculo estrictamente por la calidad de lo que escribe y no por aquello sobre lo que escribe, de la misma manera que Stanisław Lem es un genio independientemente de la ciencia ficción o Dorothy M. Johnson es una escritora descomunal por razones ajenas al Oeste.
Ese sustrato de la obra de Tolkien que solo atiende a la calidad es lo que no entienden sus supuestos discípulos, más atentos al orco que al arte, ni los productores de ese escombrazo llamado Los Anillos de Poder. Y por eso es un milagro fruto de algún tipo de iluminación lo que se sacó de la chistera Peter Jackson, teniendo en cuenta que el tipo había dirigido previamente Braindead: Tu madre se ha comido a mi perro.
Tanto dan, afortunadamente, nuestras opiniones y las de críticos como Edmund Wilson. El hecho es que dentro de mil años seguiremos leyendo a Tolkien en busca, según sus propias palabras en el ensayo Sobre los cuentos de hadas, de fantasía, renovación, evasión y consuelo. Literatura, por tanto, que conviene tener a mano cuando la vida nos depara (siempre termina por hacerlo) algún tipo de trinchera.