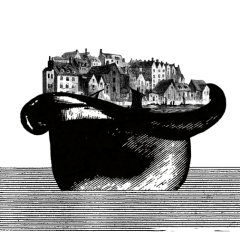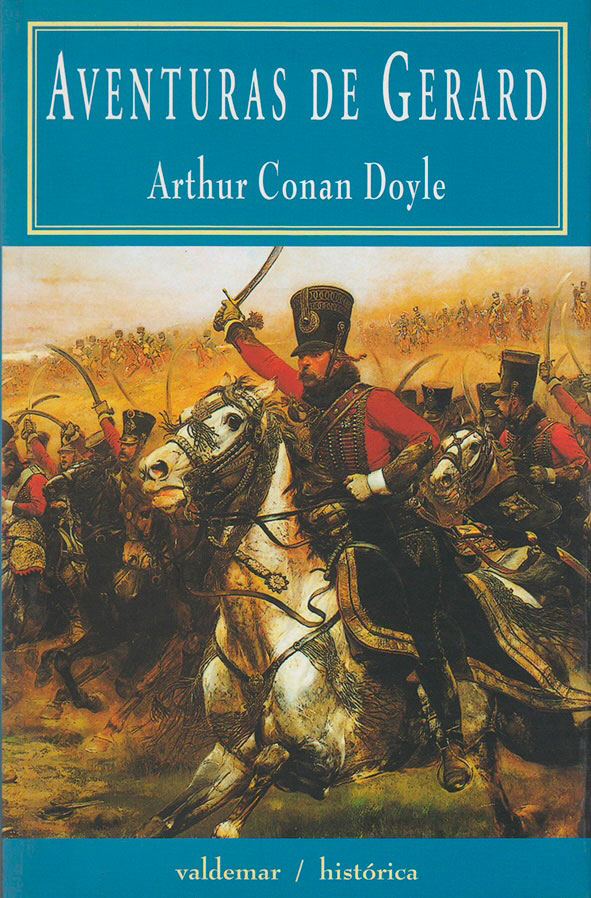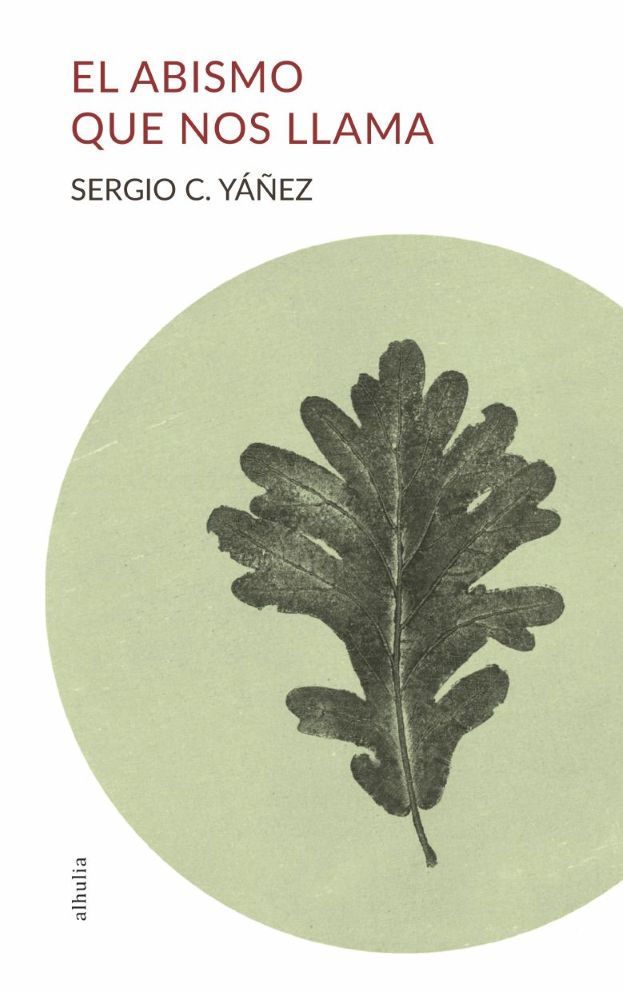El mayor logro de los últimos 300 años es la constitución de la noción de ciudadano en el siguiente sentido: la emancipación del vasallo mediante la reapropiación de la soberanía, es decir, la transformación del objeto político en sujeto político. Que los García, en fin, sean igual de respetables, dignos y responsables que los Sajonia-Coburgo-Gotha.
La esperanza de todo lo razonable que podría haber en la sociedad es esa algo gris pero razonablemente ilustrada pequeña burguesía que no trata de llamar la atención, que no está radicalizada y que está más o menos de acuerdo en la democracia liberal cuya génesis protagonizó ella misma.
Ese ser humano que paga impuestos sin rechistar es la clave de las sociedades occidentales desde el siglo XV cuando menos. Lo del hombre común u hombre corriente y la propia fanfarria son posteriores: es el vicepresidente estadounidense Henry A. Wallace quien en su discurso de 1942 y sobre la entrada de EE. UU. en la Segunda Guerra Mundial habla de «los albores del siglo del hombre común».
Como era el hombre común el que iba a tener que ganar la guerra, Aaron Copland consideró oportuno dedicarle la fanfarria que compuso a instancias del director de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati, Eugene Goossens, que reclamaba a Copland entre otros músicos «enérgicas y significativas contribuciones al esfuerzo bélico».
El hombre común gana (y pierde) las guerras, paga los impuestos y viste los cuellos azules y blancos que la alta burguesía le proporciona. El hombre común es por definición mayoría, y aunque tiene como todo hijo de vecino una ideología, no vive para imponerla ni dramatiza su pertinencia.
El tumor
Todos viven, por tanto, del hombre común y, sin embargo, todos parecen odiar al hombre común.
El hombre común tiene que escuchar todos los días las sandeces de los extremistas de uno y otro confín tratando de convencerse a sí mismo de que la estupidez es pasajera y que somos la generación más leída de la historia. Desgraciadamente, esto ya no es así.
El hombre común se ve obligado a observar cómo la millonada que le paga cada año al Estado sufraga el clientelismo y la corrupción de la clase política, cuando no directamente a sus camellos y burdeles. Clase política; volveremos sobre ella.
El hombre común detesta por igual el comunismo y el fascismo (sabe que son la misma mentira perniciosa) y considera al mundo un lugar imperfecto donde no existen soluciones sencillas. Teme a los iluminados y a los vendedores de humo. Al hombre común le gusta el hombre común.
Sabe que nunca un político arregló nada, pero los soporta con estoicismo porque ha leído lo suficiente como para saber que la alternativa a los políticos son los militares. Solo hay, hasta la fecha, dos maneras de organizarnos: democracia o guerra.
El hombre común está muy orgulloso ―debe estarlo― de haber terminado con el poder arbitrario del Antiguo Régimen. El hombre común venera la Ilustración. Se sabe un producto de la Ilustración.
El hombre común comienza a darse cuenta de que en su seno ha nacido y crecido un tumor: una nueva aristocracia cuyo único norte es el dinero y que son muchísimo más difíciles de guillotinar porque los muy cabrones se apellidan García y no Cominges ni Dampierre.
A la democracia le ha crecido una excrecencia de políticos profesionales hijos de políticos profesionales que solo contemplan la cosa pública como forma de enriquecimiento (o de apareamiento, como Errejón) y no como servicio a sus semejantes.
El hombre común, lo sepa o no, ya no dirige el cotarro, porque hay una manada de tíos corruptos deseando colocar a sobrinos incompetentes. Hay una clase social (son una clase social estanca, privilegiada y con mucha hambre) difícil de detectar porque se apellida Gómez o Sánchez y no Villamejor ni Montmorency, y que como lo único que busca es medrar le da igual que el padre sea escolta de Franco mientras el hijo se lo lleva muerto presumiendo de socialismo (hola, Griñán). El caso, como diría Errejón, es pillar. Ya llegará alguien de su misma clase social que los indulte o les multiplique el sueldo por diez o les abra la puerta de un Consejo de Administración. Todos son Zaplana; a todos les «hace falta mucho dinero para vivir».
Para que triunfe el mal lo único que hace falta es que la gente buena no haga nada. La solución nunca la puede proporcionar quien ha causado el problema. No podemos esperar que esta sarta de comisionistas, narcisistas, puteros y ladrones nos saquen las castañas del fuego antes de que exploten. No podemos mirar al otro lado como si la solución estuviera en su reflejo especular. Si queremos permitirnos el lujo de seguir ―o volver a― llamarnos ciudadanos tenemos que volver a entender cómo funciona el asunto.
No debimos aguantar la primera muestra de soberbia de esta reata de malnacidos. Habiendo demostrado que no solo tenemos la mirada de la vaca ante el tren sino también su misma falta de arrojo, lo único que nos queda es que venga Margarita Robles y nos eche la bronca por no inclinar la cerviz con la suficiente profundidad.
Una cosa es entender la política como un mal necesario y otra cosa presenciar sin hacer nada el ascenso de una plutocracia que entre políticos profesionales y empresarios lobunos está poniendo cada vez más difícil recordar que la soberanía es nacional y popular. Estamos mucho peor de lo que pensamos: solo nos quedan los jueces; son lo único que nos separa de que nuestros hermanos venezolanos exiliados en Madrid nos recuerden conmiserativos: «ya os dijimos que veníamos del futuro».
P. S.: Hoy esta entrada y la Fanfarria de Copland está dedicada a tres hombres comunes de Albal, Godella y Paiporta cuya detención ya nadie recuerda, pero que nos recordaron lo que es la dignidad.