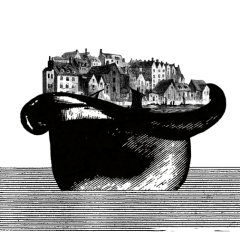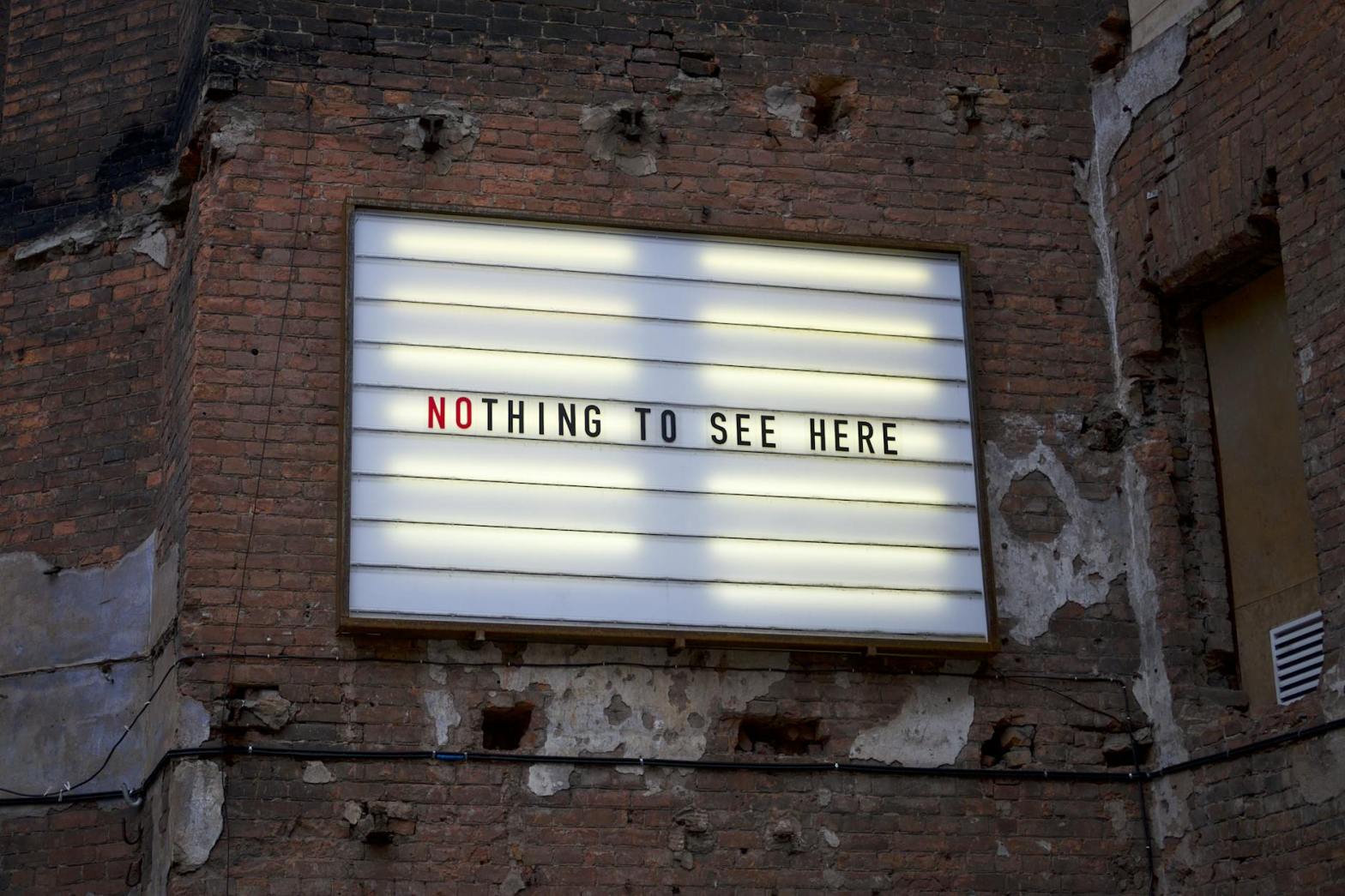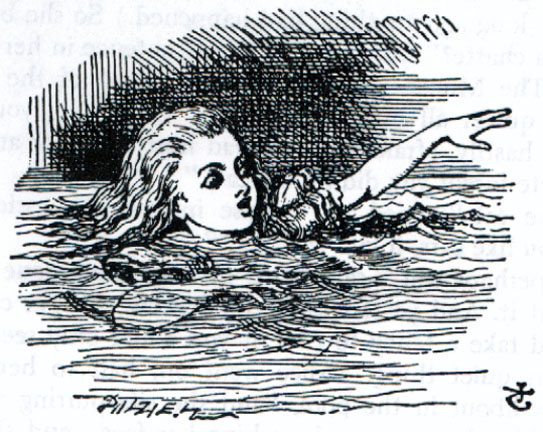Si pretendemos volver educar a alguien alguna vez convendría hacer acopio de conocimiento real y protegernos tanto de iluminados como de injerencias, pero sobre todo debemos concentrarnos activamente en la formación de profesores. No del profesorado, ojo, sino de profesores.
La primera idea perdurable que deberíamos transmitirles tiene que ver con el deporte: los jugadores no entrenan ese ejercicio en concreto porque vayan a encontrarse ese ejercicio en concreto en el momento de la verdad (que también), sino porque ese ejercicio en concreto produce cambios perdurables sobre su cuerpo y mente.
Los estudiantes no estudian ese contenido en concreto porque se lo vayan a encontrar en el momento de la verdad (que también), sino porque ese contenido en concreto produce cambios perdurables sobre su cuerpo y mente.
Desconfíen de cualquier pensamiento que no se pueda resumir fácilmente. Este es el contenido de esta entrada: En una clase de Primaria no se trabajan las dicotiledóneas ni la morfología, sino única y exclusivamente la mente de los alumnos.
Es decir: después de realizar un ejercicio, de entender, de estudiar, incluso de memorizar, el cerebro (que no es un músculo, pero que se trabaja como tal) experimenta cambios que lo habilitan para enfrentarse a aspectos análogos de la vida pasada, presente y futura del estudiante. El estudio nunca es gasto, sino inversión.
No les enseñamos sintaxis por la sintaxis, que también, sino por la mejora que entender el funcionamiento de la sintaxis opera en su cerebro. Para que por analogía comprendan mejor procesos semejantes. El resto de sistemas, ni más ni menos.
Esto vale para todo aquello que los profesores, bloqueados, no sabemos cómo justificar: hacer raíces cuadradas, saberse la lista de los reyes godos, comprender y practicar análisis morfológico o la mencionada sintaxis. El test de Cooper, llegado el caso. Memorizar las preposiciones (con durante y mediante en su sitio), recitar de cabeza un soneto de Lope. Copiar un texto, parafrasearlo, entresacarlo, sintetizarlo, ampliarlo, comentarlo. Traducirlo.
Al entender la jerarquía de las operaciones combinadas («Es que a mí las Matemáticas no me van a servir para nada») uno entiende que hay un orden en el mundo y que ese orden tiene unas reglas. Orden en al menos dos sentidos: temporal y de relevancia. Aprende a interpretar las relaciones entre los elementos de un sistema, a inferir, a percibir algo tan relevante como la lógica, es decir, a pensar lógicamente, es decir, a proferir menos estupideces. A razonar con sentido, que es lo contrario de lo que hacen ahora; razonar consentidos.
¿Queremos digitalización? Estupendo, nada tan útil como la poesía o el solfeo, que enseñan al cerebro a tratar con lenguajes formales, o la Filosofía, que lo entrena en las reglas de inferencia y las tablas de verdad, o la sintaxis, claro, que propone que para comunicarse con precisión (cuánto más frente a una máquina) no basta la buena voluntad.
En educación primaria y secundaria el sujeto siempre es más importante que el objeto, porque mientras desconocemos a qué se dedicará ese joven estudiante sabemos que esa herramienta alucinante, su mente, será siempre su principal capital, su cuerno de la abundancia. Que mientras la tenga y la atesore podrá decir orgullosamente, con William Ernest Henley, «Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma».
Claro que les da igual cuántos pasteles pueda comprar Margarita, y a nosotros también, pero nosotros, a diferencia de ellos y de sus padres y de sus pedagogos y de sus psicólogos y sus psiquiatras y de sus coaches y sus counsellors y sus mentores y de sus consejeros y ministros de Educación y sus psicopedagogos emocionales y sus podcasters y sus tiktokers y de la madre que los parió a todos ellos, nosotros los profesores sí sabemos que calculando cuántos pasteles puede comprar Margarita están amueblando su cerebro para lo que vendrá, porque aunque el cerebro no sea un músculo se entrena como tal, y para convertirlo en una herramienta poderosa es más importante el esfuerzo y la repetición que la complacencia y la pose.
También sabemos, porque los antedichos son demasiado ignorantes o demasiado malvados para contarlo, que esa educación real y capacitante no está reñida con todo aquello a lo que se agarran los neopedagogos porque no saben ni entienden de nada más (como el neomarxismo se agarra al ecofeminismo porque todo lo demás lo hunden sistemáticamente), es decir, no está reñido con la empatía ni con la sonrisa ni con la educación en virtudes y valores y asombro e iconoclastia, llegado el caso.
Estamos por una educación real con resultados reales, y ello pasa por volver a conferir a los profesionales de ese oficio maravilloso que es el magisterio el conocimiento, las herramientas y la convicción, pero sobre todo la preeminencia y la autoridad que les permita volver a producir seres humanos completos, únicos, libres y poderosos.