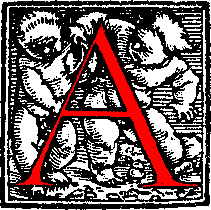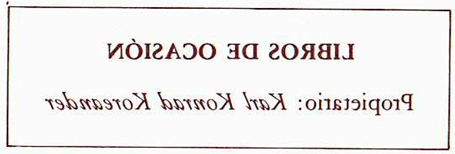No digo que todo lo que se expone en ARCO responda a la intención de reírse del público, ni que todos los escritores que ponen cara de interesantes en las solapas de sus libros sean aburridos. Lo que digo es que, si tienes la intención de reírte del público, lo mejor que puedes hacer es aparentar gravedad. Si eres incapaz de escribir una buena historia, le plantas a tu libro una foto tuya como mirando más allá, al lugar donde los mortales no llegan (los mortales críticos, se entiende).
No hay problema en que el rey vaya desnudo siempre que ponga cara de máxima dignidad. Siempre que nos haga dudar de lo que vemos. Siempre que pensemos que la culpa es nuestra, por ser un poco cortitos.
Por ejemplo. Acabo de ver a un tío en pelotas (de nombre Emilio Rojas) dentro de unos palés apilados coloreados y agujereados ad hoc para acoger el cuerpo del pollo. No sé para vosotros, pero para mí es un claro ejemplo de crítica de la explotación por parte de la industria occidental de los recursos expoliados a los indígenas americanos y la burla nominalista de la producción tardocapitalista, además de la denuncia implícita de la mercantilización de la dignidad del artista cosificado. El que no vea eso está muerto en vida. Habrá quien diga que el sujeto no llegaba a ARCO y tiró por la calle de en medio con lo primero que encontró en su taller, pero eso no son más que obtusas simplificaciones.
Obsérvese el ingenioso mecanismo:

Pues lo mismo pasa con los libros. A falta de que otro día hagamos una recopilación fotográfica de fruncimientos de ceño de escritores (con el aditamento opcional de pipa y/o gabardina), y haciendo la salvedad de que los buenos también ponen para la foto cara de estar pensando muy fuerte en algo, está claro que lo mejor que pueden hacer los menos buenos es rodearse de cierta aura filosófica.
Un escritor aburrido, en sí, no tiene gran mérito. Pero imaginemos que, entrevistado por un becario gafapasta, dicho escritor se declara partidario de la metaficción autorreferencial con recursos intertextuales de tintes estructuralistas. Automáticamente, la historia deja de ser aburrida para ser profunda, y si no nos interesa es porque la almendra no nos da de sí, porque un escritor con esa cara de esfuerzo mental no puede haber perpetrado simplemente un bodrio, sino necesariamente una abstrusa alegoría sociopolítica.
En algún momento los escritores dejaron de ser contadores de historias (a Stevenson los aborígenes del Pacífico Sur llamaban Tusitala, el que cuenta historias) para intentar ser algo mucho más pesado, a medio camino entre la Filosofía y el circunloquio. Escritores muy serios para lectores muy aburridos.
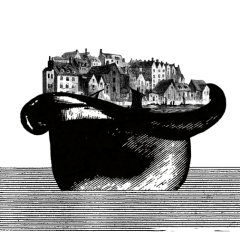

 exhaustiva de lo que de forma artera se da en llamar «alta literatura», lo que hace que un libro sea digno de ser leído (no todo es relativo: hay que mojarse) es que haya verdad en él. Que sus claves y códigos sean los de la vida. Un escritor (escritora, en este caso) es básicamente un mentiroso, y hay que exigirle que mienta bien. Dando por supuesta la existencia de una buena historia, lo que hay detrás de un gran libro es básicamente trabajo: ha de tener textura, solidez, dimensiones; responder a las mismas leyes que la realidad (o crear unas nuevas y después respetarlas, como Tolkien). Aunque un personaje solo tenga dos frases irrelevantes, el autor debe preocuparse por establecer su extracción social o a qué edad se le cayeron los dientes de leche (esto último es exagerado, pero solo un poco).
exhaustiva de lo que de forma artera se da en llamar «alta literatura», lo que hace que un libro sea digno de ser leído (no todo es relativo: hay que mojarse) es que haya verdad en él. Que sus claves y códigos sean los de la vida. Un escritor (escritora, en este caso) es básicamente un mentiroso, y hay que exigirle que mienta bien. Dando por supuesta la existencia de una buena historia, lo que hay detrás de un gran libro es básicamente trabajo: ha de tener textura, solidez, dimensiones; responder a las mismas leyes que la realidad (o crear unas nuevas y después respetarlas, como Tolkien). Aunque un personaje solo tenga dos frases irrelevantes, el autor debe preocuparse por establecer su extracción social o a qué edad se le cayeron los dientes de leche (esto último es exagerado, pero solo un poco). ersaciones al uso y la hipocresía social predominante, y todo ello con sutileza y sarcasmo:
ersaciones al uso y la hipocresía social predominante, y todo ello con sutileza y sarcasmo: