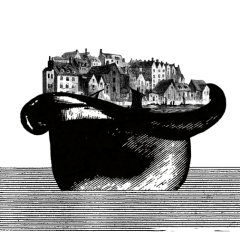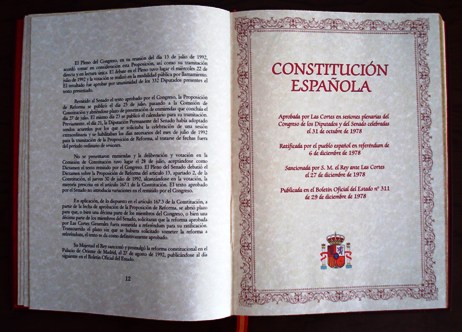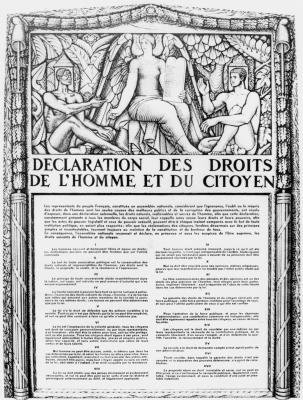Como saben, antes de que termine el episodio de una serie en Netflix, esta nos sugiere prescindir de una parte de él; los créditos de cierre. La sugerencia es sutil: los créditos prácticamente desaparecen y la opción de ver el siguiente capítulo pasa a ocupar prácticamente toda la pantalla. La posibilidad de deshacerse de los créditos existe también al principio de cada episodio.
No voy a apelar al respeto a la obra de arte porque las series pertenecen más bien al campo del entretenimiento (que yo sepa Doctor en Alaska no está en Netflix).
Lo que quiero compartir aquí es una cuita que probablemente les tenga a ustedes sin cuidado: llámenme susceptible (lo harán con razón), pero la primera vez que vi el botón de «Próximo episodio» sentí como me convertía instantáneamente en un gallina o, al menos, como Netflix veía en mí una gallina.
Me explico: como también saben, en las explotaciones avícolas es habitual exponer a las gallinas a más horas de luz de las que proporciona el día para conseguir que pongan más huevos cada jornada. Optimizar la producción es uno de los objetivos de la empresa, subsidiario de su objetivo principal de maximizar beneficios. Como consumidores estamos al otro extremo de las gallinas, y la estimulación de nuestro consumo es otro de los objetivos de la empresa. Producir de manera eficiente, vender de forma masiva. Pues bien: el botoncito de marras es lo más parecido a la luz artificial de un gallinero que he visto en mi vida, pero aplicado al consumo en lugar de a la producción. Esa palmadita en la espalda del televidente («usted puede ver series a un ritmo más rápido de lo que cree, amigo») tiene sus equivalentes en otros sectores (el camarero que ofrece rellenar la copa a la primera de cambio, la ristra de chocolatinas que nos observan desde debajo de la caja de la gasolinera, el miedo que nos meten en el cuerpo las compañías de seguridad justo antes de irnos de vacaciones…) y no parece especialmente pernicioso más allá de demostrar lo que le importa a Netflix la integridad del producto que vende.

Hasta ahí la metáfora. Si servidor se siente una gallina seguramente tenga motivos y no sea culpa de Netflix. Pero el modelo se vuelve más preocupante si se aplica a un producto que por una parte no se aleja mucho de lo anterior y por otra genera una adicción que sí es involuntaria y sí es perniciosa.
Si las pantallas de los móviles cada vez son más grandes y cada vez brillan más no es porque los fabricantes de móviles y los creadores de aplicaciones se preocupen por nuestra vista, sino porque conocen el efecto que las luces y los colores tienen sobre la dopamina; así de primitivos somos. El móvil puede ser una herramienta todo lo útil que ustedes quieran, pero que pasemos más de dos horas al día mirándolo tiene que ver más con la hipnosis que con su utilidad o la riqueza de los contenidos. Instagram, Twitter y Facebook pagan a miles de ingenieros para que no despeguemos la vista del móvil, no para que compartamos nuestras mejores fotos, seamos más ingeniosos o nuestra red de amistades se vea fortalecida. Lo que quieren es la atención ininterrumpida de zombis alucinados.

Nada que objetar tampoco hasta ahí: cada uno tira el tiempo como quiere y me gustaría pensar que nuestra voluntad puede más que las estrategias de las empresas vendedoras de humo; al fin y al cabo somos mayorcitos. El problema es que no todos somos mayorcitos.
Porque con este panorama, ya me contarán a mí qué necesidad hay de meterle a criaturas que no levantan un palmo del suelo las pantallas por los ojos, nunca mejor dicho, y obligarlos a usar en el colegio algo de lo que probablemente se saturen en el futuro y les cree irritabilidad, cansancio y trastorno del sueño en el presente. Qué sentido tiene que Samsung organice seminarios ¡sobre educación! y que para hacer los deberes dependan de una tableta que, como se ha denunciado aquí, en el colmo de la incoherencia tiene capado el acceso a Internet.
¿Por qué lo estamos haciendo? Porque hay en el aire cierta sensación de que la educación mejora si se usan las TIC (nos gustan más las siglas que a un tonto un molinillo). ¿Quién ha creado esa sensación? Nadie. Nadie que entienda del asunto, me refiero. La han creado las fabricantes de móviles y las telecos. Sus departamentos de marketing, concretamente. La noción es falsa pero tiene efectos, lo que responde bastante bien al concepto de fantasmagoría. Y esto no ha hecho más que empezar.
El consumo de horas de móvil presenta los suficientes rasgos de adicción psicológica como para preocupar a los mayores, pero al fin y al cabo cada cual es libre de derrochar sus mejores horas viendo cómo se come los chopitos la prima del amigo de aquel conocido tan simpático de la universidad, ya saben: #nitanmal, #asísí, #quéjarturadesufrir o #necesitovuestraatenciónporquetengodéficitdecariño. Lo que no tiene perdón de Dios es que les hagamos el juego a multinacionales que de educar a infantes saben cero y de agilipollar a adultos bastante más. Los actos tienen consecuencias y cuando estas recaen sobre otros deberíamos mostrarnos especialmente responsables o seremos especialmente culpables.